Una pasión latina (presentación)
Una gran novela siempre deja preguntas. En algunos casos reflexiones. Quiero agradecer esta oportunidad para compartir ambas con ustedes.
Lo primero que hay que decir es que Miguel Gutiérrez es el único autor peruano, junto a Mario Vargas Llosa, que puede figurar al lado de cualquier novelista del mundo sin ruborizarse.
Lo segundo es que ‘Una pasión latina’ es la última prueba de ello.
Gutiérrez se vale de un recurso de maestro: utilizar un género para intervenirlo y reformularlo hasta convertirlo en otra cosa. Es lo que hizo Piglia con ‘Respiración artificial’, Fonseca con ‘Agosto’ y Bolaño con ‘Los detectives salvajes’, por hacer una lista breve y reciente en la que el policial, en el sentido más abierto, ha servido para este propósito. Pero ocurre lo mismo con la ciencia ficción, cuando uno piensa en ‘Solaris’ del gran escritor polaco Stanislaw Lem, o en ‘El hombre en el castillo’, la formidable ucronía de Philip K. Dick; y puestos a historiografiar, llegaríamos hasta Cervantes, ‘El Quijote’ y la novela de caballería.
La técnica parece fácil, pero en realidad no lo es. Los convencionalismos de género seducen y arrastran con facilidad, por lo que es necesario combatirlos con símbolos, líneas paralelas y un fondo ontológico que permitan que la trama se sosiegue y sea solo eso, trama, diégesis, pero que no se vuelva ni el corazón ni el objetivo de la obra, porque en ese caso no estaríamos ya ante una reinvención del género, sino ante una mera forma de entretenimiento, y en algunos casos, ante una trampa.
Alejandro Gándara, el crítico español, lo expresa mejor que yo a propósito de la última novela de Juan Gabriel Vásquez, ‘El ruido de las cosas al caer’. Después de un largo elogio asegura: “La única precaución [que me crea] es que todo está llevado por una intriga, por el desvelamiento obsesivo de un enigma, y esas estructuras narrativas tienden a devorar lo que encuentran a su paso, por más profundo e interesante que sea. Hay gente que piensa que la intriga en un relato es una forma de pereza. Yo, por poner un ejemplo cercano, lo pienso a veces. En esta novela lo he pensado un poco. Me distrae de lo que interesa, se zampa lo que hay que meditar con detenimiento, lo que abriría la ventana a otro mundo. Puede que le quite verdad, le quite ley. Quiero ver Colombia y a ratos veo a un lechuguino que se duele demasiado de sus exclusivas heridas”.
Una de los aciertos de ‘Una pasión latina’ es que esto no pasa. Aquí está el Perú, quiero decir, el Perú de Gutiérrez, que nos duele a todos. Si tuviera que ser benévolo, diría que es un Perú crudo, estamental, que se nos muestra sin complacencias ni encubrimientos. Si descubro mi vena determinista diría: es el Perú que nos tocó. En cambio, si debo citar a un poeta, preferiría una frase que tanto Miguel como Enrique recuerdan bien: “a nosotros se nos ha entregado una catástrofe para poetizar”.
Permítanme elaborar un poco esta idea.
El encanto del policial (y digo de nuevo “policial” en un sentido abierto, de tal forma que englobe al thriller, al noir, al hard boiled, a la novela de espías, al misterio de cuarto cerrado, etc.), el encanto del policial, decía, como género a ser reelaborado, es múltiple: la búsqueda de la verdad, el crimen como síntoma social y la figura del detective/policía/periodista investido de cierto romanticismo al emprender una causa justa pero en apariencia imposible, tienden a tornar secundaria la materia literaria. Sin embargo, en una ‘Una pasión latina’ al culpable lo conocemos en la página 16. Y toda la búsqueda consiste en entender los motivos de alguien que es de por sí un enigma: si no el primer peruano, al menos el primer peruano moderno.
Haciendo gala de su magnífica capacidad de construir personajes (ampliamente demostrada desde Los Villar de ‘La violencia del tiempo’ hasta la penúltima Tamara Fiol), Gutiérrez crea una suerte de hombre-alegórico en Nolasco Vílchez Temoche. Él, como el primer peruano, es fruto de una violación; y como el primer peruano con las herramientas intelectuales para entender su condición intermedia, el Inca Garcilaso de la Vega, es presa de su hallazgo, de su confusión identitaria. Como decía otro mestizo citado en esta novela, el gran poeta de Santa Lucía, Derek Walcott, Nolasco Vílchez se debate entre dos absolutos: “o no soy nadie o soy una nación”.
¿Pero hay un crimen nacional? ¿Es dable pensar en un crimen peruano o latino? ¿Una condición social exculpa o al menos explica nuestro comportamiento individual? ¿Es este un misterio resoluble?
“O no soy nadie o soy una nación”.
Uno de los grandes aciertos de esta novela consiste en que avanza por la tensión que genera esta dicotomía sin equilibrio, entre el todo y la nada, siempre al borde del desbalance. Vílchez puede ser una nación, ¿pero cuál? La respuesta, de nuevo, se bifurca. Hay por lo menos dos narrativas propuestas: la del hombre que se hace a sí mismo, el self made-man que surge de las tinieblas pueblerinas del Perú profundo y alcanza éxito y fortuna en Estados Unidos; y la del hombre revolucionario, un nuevo hombre pergeñado de una sensibilidad, una ética y una ideología diferentes con las que construirá al nuevo Perú desde sus ruinas. Vílchez no solo vive, sino que de alguna forma ES ambos mundos: el suyo, andino, cholo y pobre, que aborrece y desprecia, pero del que irónicamente es o puede ser héroe (sea político, al menos deportivo); y el otro, occidental, blanco y rico, próximo pero distante, un modelo aspiracional si se quiere, que le fascina a niveles patológicos y que lo usará o lo degradará o en el mejor de los casos lo ignorará como el detritus de una época en la que tal vez fue útil. Pero aunque Gutiérrez bebe de Arguedas, no es esta una revisión del drama del aculturado: aquí la víctima se vuelve victimario al amparo de un aforismo de Don de Lillo, y ambas narrativas se despliegan ante el protagonista mostrando sus oportunidades y sus límites, sus fastos y sus miserias: por cada Sendero Luminoso hay una guerra de Vietnam; por cada película de Hitchcock hay una artesanía de ‘Las Encantadas’ o un bodegón ayacuchano; por cada sueño de revolución comunista hay un Sueño Americano, un Destino Manifiesto. Como si se tratase de un juego dialéctico, cada matriz exhibe su oferta y ante ella Nolasco Vílchez languidece en su imposibilidad de encajar. Apostar por una implica traicionar a la otra y aunque Nolasco apuesta y traiciona, es decir, decide, no puede evitar su condición que es en verdad una condena: habita en la cisura de un mundo dislocado, trágico e irreconciliable, y ante la incapacidad de una salida victoriosa por el portón central, le queda solo el patio trasero, la puerta falsa, aquella que lleva a la crónica roja o, sin más, a la locura.
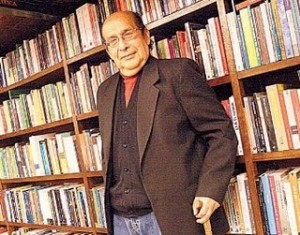 El doblez, el espejo y la otredad son las claves para entenderlo. A Nolasco se le opone su versión pasteurizada, a saber, el narrador más visible de ‘Una pasión latina’: Artimidoro Correa. Si asumimos que no hay arbitrariedad en la elección del nombre de los personajes, Artimidoro saca provecho de su apellido: su ideario, moderadamente socialista le lleva no a afiliarse, pero sí a ser amigo del partido; su tibia militancia lo expone a ser perseguido, investigado e interrogado, pero nunca encarcelado; su medianía es su factor de sobrevivencia: ni gran intelectual, ni gran subversivo, ni gran novelista, ni gran nada. Artimidoro es la versión cojuda y diletante de Nolasco, un espectador casual y asustado, un relator disciplinado y chismoso, como si en los restos de las vidas ajenas fuera a encontrar su propia gloria.
El doblez, el espejo y la otredad son las claves para entenderlo. A Nolasco se le opone su versión pasteurizada, a saber, el narrador más visible de ‘Una pasión latina’: Artimidoro Correa. Si asumimos que no hay arbitrariedad en la elección del nombre de los personajes, Artimidoro saca provecho de su apellido: su ideario, moderadamente socialista le lleva no a afiliarse, pero sí a ser amigo del partido; su tibia militancia lo expone a ser perseguido, investigado e interrogado, pero nunca encarcelado; su medianía es su factor de sobrevivencia: ni gran intelectual, ni gran subversivo, ni gran novelista, ni gran nada. Artimidoro es la versión cojuda y diletante de Nolasco, un espectador casual y asustado, un relator disciplinado y chismoso, como si en los restos de las vidas ajenas fuera a encontrar su propia gloria.
Por lo demás, este es el tipo de simetría que entablan también los secundarios: Charo Méndez, la portorriqueña que despabila a Nolasco de la modorra angloamericana, le recuerda a Antuca, su madre, y luego a Febe Ubillús, su primera obsesión masturbatoria, en una suerte de línea freudiana; Trude Ostendorf, la utopía aria que despierta la fantasía sexual del niño, reencarna en Karen Spiegel, con quien se cumple la lujuria para escándalo de la pacatería piurana; el poeta Walcott, en plan ‘cameo’ como hemos dicho, comparte reflexión con el Inca Garcilaso, y por momentos ocurre la bella impresión de que ambos hubieran podido firmar un mismo verso. Quiero decir, hasta la humillación social comparte escenario, gracias a una hermoso juego de metonimia plasmado a través de una cancha de básquet, el lugar que por talento le corresponde a Nolasco pero donde cruelmente recibe su primer y último vejamen.
¿Cómo escapar de ello, entonces de una vida cíclica y sin heroísmo? Y algo más: ¿qué ocurre cuando la vida es, en efecto, un aforismo de Don de Lillo?
El arquitecto entra a zanjar y la obra torna polifónica. Para evitar la versión unívoca, Gutiérrez se vale del interrogatorio, el informe y la epístola para abrir las voces a la novela y crear los contrastes y confirmaciones que necesita este thriller psicológico con vocación de novela total y aliento de novela de espías. La técnica aparece y los tiempos se entrecruzan a través de flashbacks y evocaciones que otorgan nuevos niveles y dimensiones a los sucesos. Vemos así constantes y variables, y escenarios tan ajenos entre así como Piura de los años 50, Ayacucho de los 60, Lima de los 80 y Washington de los 90 aparecen unidos por una macabra complicidad: el peso social, duro como una comba, golpea a los individuos que, mejor o peor equipados para el castigo, empiezan a recordar aquello que decía Lanssiers: la mayoría de hombres no muere, se deshace.
Llegado este punto, es válido preguntarse si se cumple la vieja regla cristiana, que curiosamente es la misma que la de Sherlock Holmes y Auguste Dupin: ¿la verdad libera? ¿La verdad, como decían los teóricos del hard-boiled norteamericano, restituye por sí sola el orden social? Más aún, ¿queremos que el orden social sea restituido?
No, parece decir Gutiérrez con ‘Una pasión latina’. La realidad es un crimen que siempre se comete en nuestro nombre.
Jerónimo Pimentel



